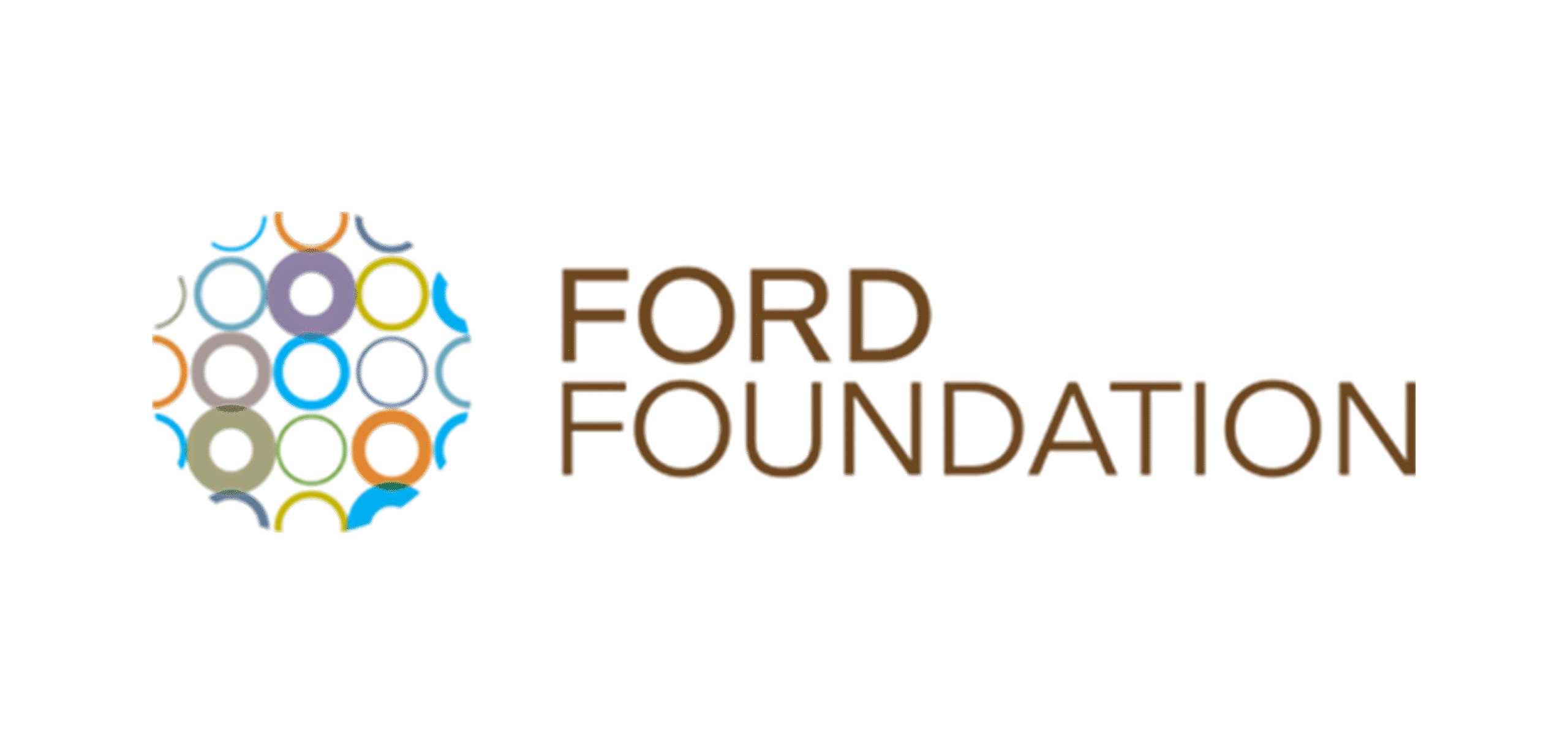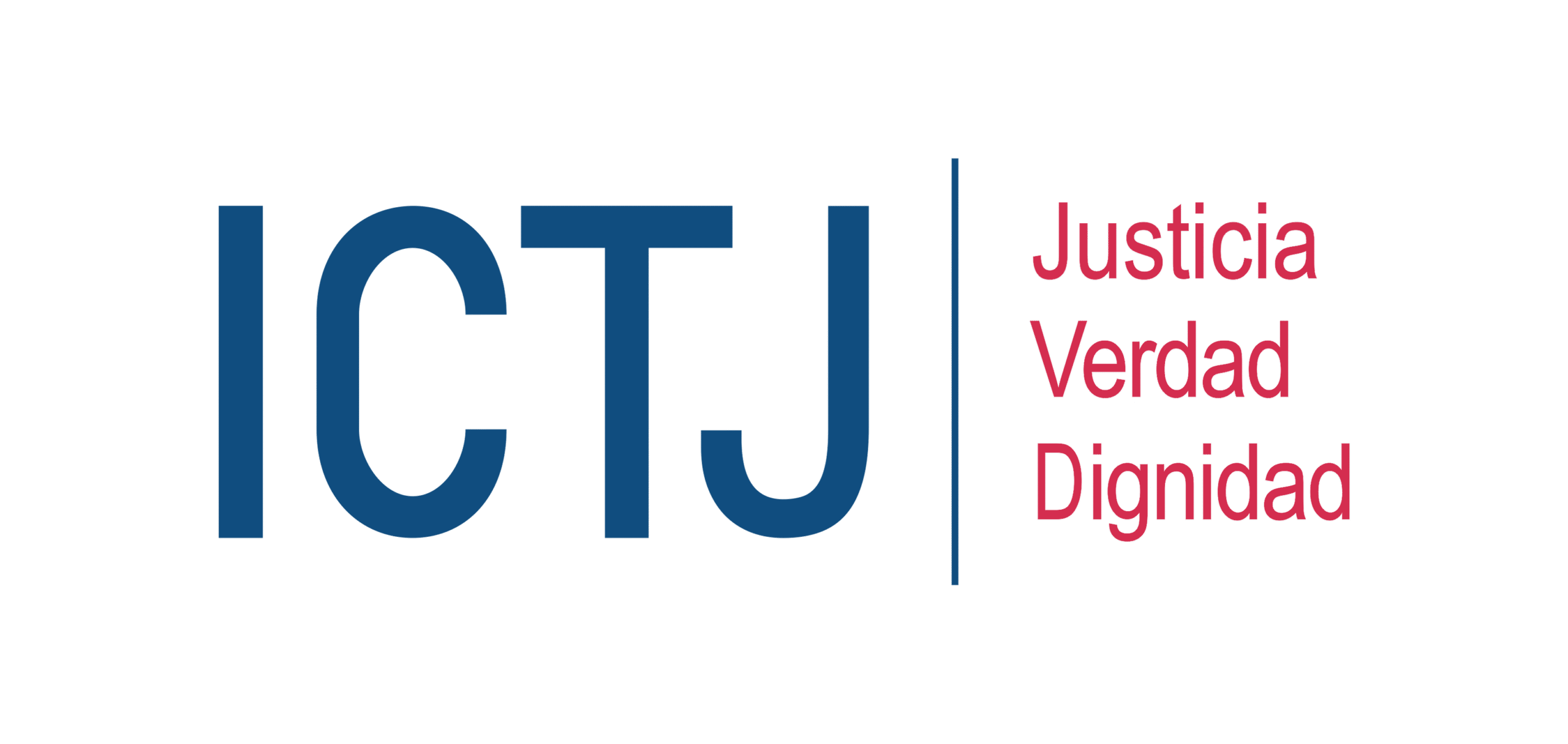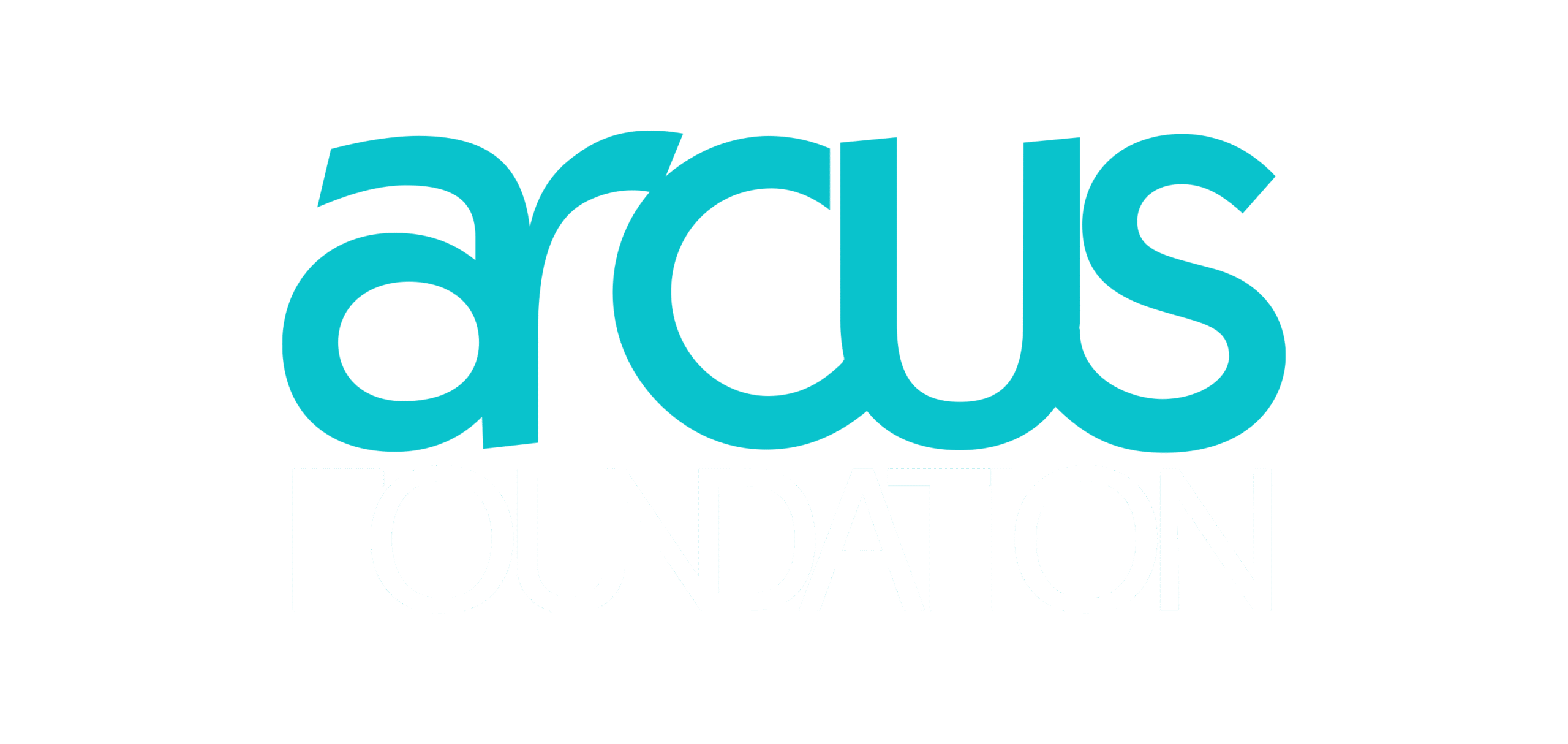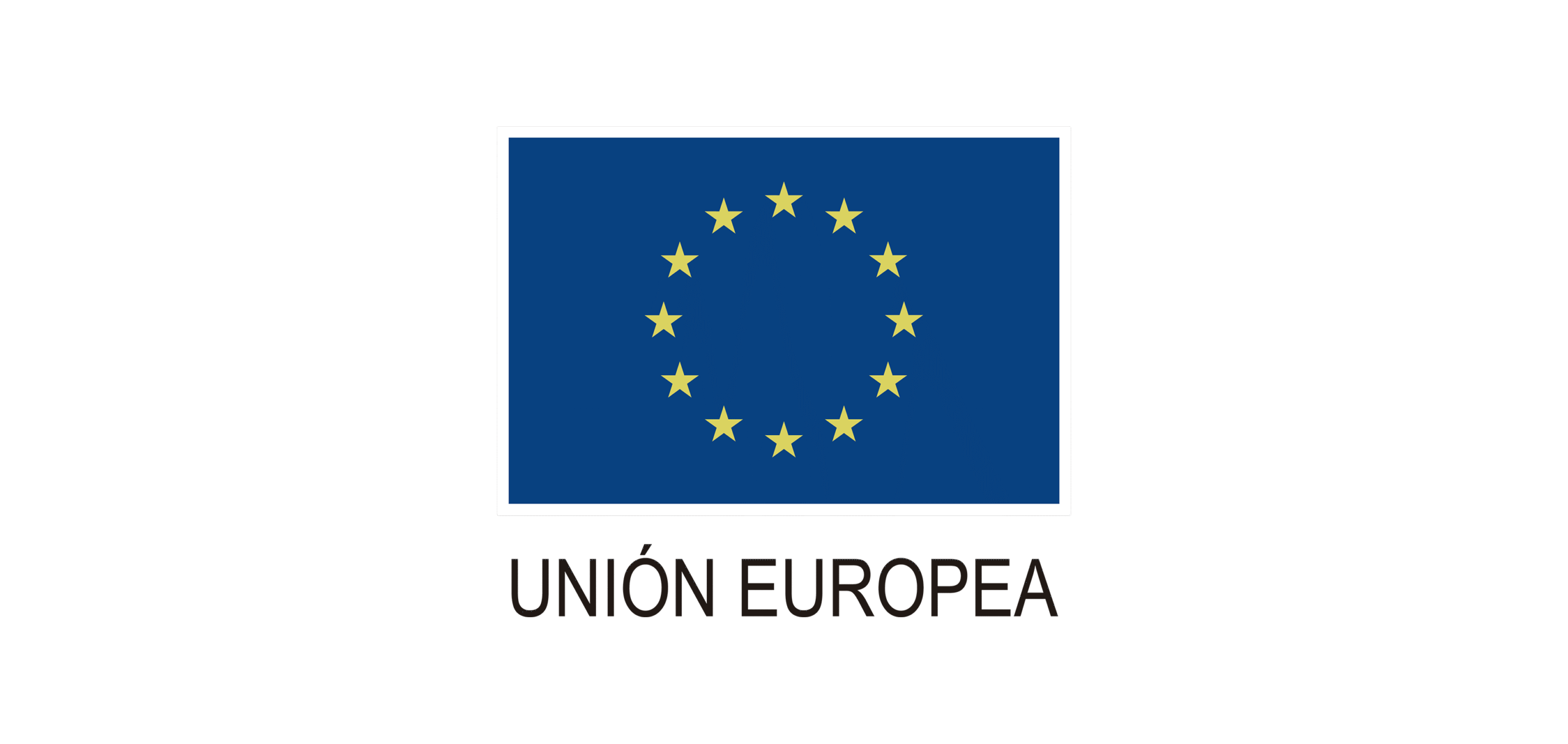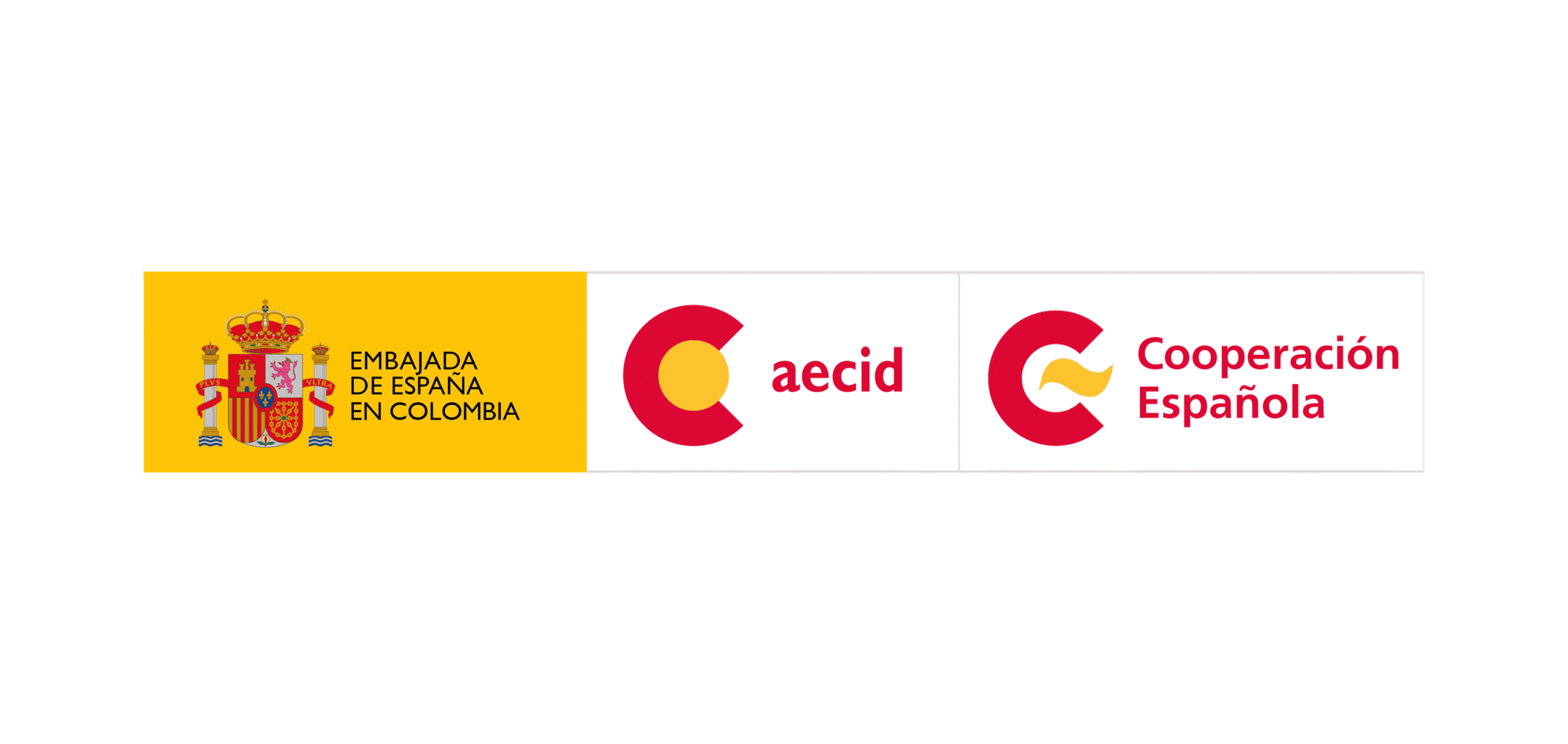En el marco de la revisión que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) efectuará al Estado Colombiano frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Colombia Diversa les presenta los principales obstáculos que enfrentan mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, personas trans, intersex y queer (LGBTIQ+) en el país en relación con el disfrute de sus derechos económicos sociales y culturales (DESC) y solicita al Comité DESC hacer recomendaciones específicas en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+ más allá de la cláusula de no discriminación en virtud de impulsar acciones más efectivas que promuevan la transformación de estereotipos y prejuicios contra está población, así como su real integración e igualdad en la sociedad colombiana.
Dichas necesidades se demuestran en el poco impacto que las recomendaciones generales han tenido en la transformación de los prejuicios. Si bien Colombia recientemente ha tenido avances significativos en sus normas y políticas públicas en relación con los derechos de este grupo poblacional, como es la expedición reciente del Plan Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ – CONPES 4147, todos estos avances, en particular aquellos asociados con los DESC, son derechos que no han tenido una materialización efectiva. Esto se refleja, por ejemplo, en las cifras generales de violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia:
| Homicidios | ||||||||
| 108 homicidios | 109 homicidios | 109 homicidios | 106 homicidios | 226 homicidios | 205 homicidios | 148 homicidios | 159 homicidios | 175 homicidios |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Figura 1. Número de homicidios por año de personas LGBTIQ+ en Colombia | ||||||||
| Amenazas | |||||||
| 49 casos | 64 casos | 127 casos | 107 casos | 337 casos | 97 casos | 181 casos | 203 casos |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Figura 2. Número de casos de amenazas contra personas LGBTIQ+ por año en Colombia | |||||||
Las principales víctimas de todos estos actos de violencia fueron hombres gais y mujeres trans. Es de señalar que, a junio de 2025, la Fiscalía reportó 45 homicidios de personas LGBTIQ+, de los cuales 20 corresponden a hombres gay y 14 a mujeres trans.
Gran parte de dicha violencia que evidencian las cifras, si bien siguen en la impunidad, también tiene un origen claro relacionado con los estereotipos y prejuicios existentes en la población, donde persisten imaginarios de rechazo profundo a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género (OSIEG) diversas. También se advierte que el acceso a DESC por parte de este grupo poblacional es incluso más difícil, puesto que el mecanismo por el que se han desarrollado principalmente los avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia es la acción de tutela establecida para la protección de derechos fundamentales.
Lo anterior se da a pesar de que existen leyes, decretos, sentencias judiciales y, en teoría, incluso políticas públicas asociadas a derechos que buscan cambiar imaginarios y la forma como la sociedad y el Estado comprenden a la población LGBTIQ+. No obstante, no cuentan con planes de acción robustos que materialicen los estándares legales consagrados en más de 289 sentencias judiciales de las altas cortes del país. Es así como siguen sin una implementación adecuada y, en casos como el del acceso a la salud de personas trans, persisten las barreras para el acceso a servicios que la Corte Constitucional ya ha previamente reconocido. Lo anterior es lamentable si se tiene en cuenta que su cumplimiento es necesario de cara a los compromisos asumidos por Colombia en el EPU anterior y ante los órganos de tratados de Naciones Unidas.
Por lo anterior, a continuación resaltamos las barreras asociadas a cuatro obligaciones en particular: (a) el acceso a la salud, en especial de personas transgénero y no binarias; (b) el acceso a la educación, materializado en la permanencia en el sector educativo de personas LGBTIQ+; (c) la invisibilización y negación del acceso en materia cultural a la población LGBTIQ+, (d) migrantes.
En cada una de las secciones a continuación se incluirán sugerencias y recomendaciones. Le rogamos al Comité DESC que, dada su importancia, revisten estos temas y establezcan recomendaciones relacionadas con la población LGBTIQ+ en su examen de Colombia.
II. Derecho a la salud (Artículo 12 del PIDESC)
De conformidad con el PIDESC, el principio de no discriminación para el acceso a servicios de salud implica que el disfrute del más alto nivel posible de salud no debe restringirse por orientación sexual ni por identidad de género, con lo cual debe darse la posibilidad personal de controlar su cuerpo y su salud, con inclusión de la libertad sexual sin que exista injerencias externas. El derecho a la salud abarca el acceso igualitario a servicios médicos y de factores determinantes básicos de la salud, con una efectiva disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
En Colombia, por decisiones de la Corte Constitucional y la inclusión dentro del Plan Básico de Beneficios en Salud de los medicamentos y procedimientos para la reafirmación de sexo, existen garantías y reconocimiento de derechos de las personas que acceden a estos servicios. Sin embargo, existen barreras significativas, dada la patologización de las identidades en la práctica médica y el incumplimiento constante de las ordenes de la Corte. Se han identificado las siguientes barreras:
- La oferta institucional para la atención en salud básica y especializada de personas LGBTIQ+ se encuentra profundamente centralizada: en ciudades como Bogotá y Cali existen algunos centros con servicios especializados que, al ser excepcionales dentro del territorio nacional, demuestran barreras importantes. En la mayoría de los municipios del país no hay presencia de IPS con capacidad técnica ni personal capacitada para atender necesidades específicas en salud sexual, salud mental o procesos de afirmación de género. Además, existe una desigualdad estructural en la distribución del talento humano en salud entre las principales ciudades del país y ciudades intermedias o pequeñas. Por ejemplo, para 2023, Bogotá contaba aproximadamente con 80,432 profesionales de la salud con formación universitaria. Por su parte, departamentos como Chocó y Amazonas registraban 634 y 196, respectivamente.
- Ausencia de guías, lineamientos y protocolos médicos para la atención integral en salud: pese a que existe la orden expresa de la Corte Constitucional, contenida en la sentencia T-218 de 2022, en la que se exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social a emitir en el término de un (1) año la guía de práctica clínica y los protocolos correspondientes para la atención integral de las personas transgénero en procedimientos médicos de afirmación de género, el Estado colombiano no ha generado dicha guías a la fecha de cierre de este informe.
En 2024 el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que a finales del 2023 contrató a un equipo para iniciar la primera fase del proceso (formulación de preguntas clínicas, la búsqueda sistemática de guías de práctica clínica existentes, su tamización y evaluación de calidad). La segunda fase, de adopción y adaptación, se proyectó para 2024, pero no cuenta con un cronograma público de finalización ni un mecanismo formal de participación de organizaciones LGBTIQ+ y personas trans y no binarias.
- Falta de aceptabilidad al existir violencias institucionales en las IPS: en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la Resolución 2138 de 2023, el Estado debe adoptar lineamientos para la transversalización del enfoque de género en el sector salud y prevenir la discriminación hacia personas LGBTIQ+, en particular hacia personas trans y no binarias. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que se ha avanzado en la adaptación de formatos, registros e historias clínicas para incluir el nombre identitario, el uso adecuado de pronombres y la capacitación en el uso de MIPRES para autorizar medicamentos y procedimientos de afirmación de género. Asimismo, avanzó en la inclusión de las categorías “T” y “NB” en la base de datos de la ADRES (Resolución 762 de 2023) y el desarrollo de un proyecto para incorporar esta información en el Formulario Único de Afiliación. En cuanto a la denuncia de actos de discriminación, el Ministerio informó que las IPS cuentan con buzones de atención al usuario, que la Superintendencia de Salud tiene un canal para quejas y que los Tribunales de Ética Médica pueden conocer procesos disciplinarios.
Las medidas reportadas carecen de evidencia sobre su implementación efectiva, su cobertura e impacto en la reducción de las violencias institucionales. A la fecha, no existen protocolos específicos y de obligatorio cumplimiento para que las EPS e IPS adopten manuales de atención diferenciada para personas trans y no binarias, incluidas aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad como personas migrantes, indígenas o privadas de la libertad . Además, los canales para denunciar actos de discriminación son insuficientes y poco efectivos por no tener un estándar base del servicio.
- La omisión de los estándares de calidad y la falta de capacitación de profesionales de la salud genera mala praxis médica: la grave omisión en la implementación de estándares de calidad en la atención en salud a personas trans y no binarias genera un riesgo constante de mala praxis médica y perpetúa barreras en la aceptabilidad de los servicios. En 2024 el Ministerio de Salud y Protección Social reconoció que no ha desarrollado campañas de capacitación al personal de EPS e IPS sobre los requerimientos específicos de esta población. En educación formal, desde 2016 solicitó a las Instituciones de Educación Superior la inclusión de contenidos generales sobre la situación de salud y los derechos sexuales y reproductivos. No existe una política nacional que obligue a las facultades de ciencias de la salud a incluir formación específica sobre la atención integral y no discriminatoria a personas trans y no binarias.
El Estado carece de una base de datos que identifique cuántas intervenciones se realizan en el marco de reasignaciones identitarias, ni cuenta con variables que determinen su éxito clínico o la satisfacción de las personas usuarias. La información disponible se limita a registros generales por diagnóstico (CIE-10) y tipo de procedimiento, sin desagregación por identidad de género ni seguimiento a resultados. De ahí que no se pueda llevar a cabo un monitoreo efectivo que se base en evidencia de los servicios de salud para determinar el cumplimiento de los criterios del Comité DESC.
Recomendaciones:
Solicitamos al Comité que recomiende al Estado parte que:
a) Adopte medidas urgentes que garanticen servicios de salud disponibles, accesibles, aceptables y de calidad para personas LGBTIQ+, especialmente trans y no binarias, mediante la descentralización de la oferta y la asignación equitativa del talento humano.
b) Cumpla con la expedición de guías y protocolos vinculantes, así como la capacitación obligatoria con enfoque de género y no discriminación, para así asegurar la confidencialidad, el trato digno, la información clara y la eliminación de la patologización.
III. Derecho a la Educación (Artículo 13 PIDESC)
El Comité DESC de Naciones Unidas, órgano que monitorea la implementación del Pacto, ha considerado que: “La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”.
A nivel interno se han expedido instrumentos normativos que buscan prevenir y mitigar las violencias escolares, como la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, que establecen obligaciones para los establecimientos educativos (colegios) y a sus docentes en relación con la garantía y protección de los derechos de todas las personas de las comunidades educativas. Entre ellas se encuentran: (a) el garantizar el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos; (b) la activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (en adelante la ruta) frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos; (c) transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien, entre otros, el respeto a la dignidad humana, a la integridad física y moral de sus estudiantes y (d) clasifica los conflictos que ocurren en las instituciones educativas, donde una de las partes sea estudiante, bajo las categorías de situaciones (tipo I, tipo II y tipo III) y fija protocolos para cada uno. El propósito de esta Ley es garantizar que las situaciones que afectan la convivencia escolar sean prevenidas, atendidas y se les haga seguimiento, mientras los colegios promueven los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
No obstante, las niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ siguen enfrentándose a barreras en el contexto educativo, siendo el acoso una de las principales barreras para la permanencia escolar. De ahí que la Honorable Corte Constitucional haya proferido 14 sentencias sobre la protección a personas LGBTIQ+ en el sector educativo, dentro de las que se encuentra la Sentencia T-478 del 2015, en la que el máximo Tribunal constitucional analizó el caso de Sergio Urrego, un estudiante gay que fue acosado y que posterior a ello se suicidó. En aquella oportunidad la Corte concluyó que “(…) existe un déficit de protección general para las víctimas de acoso escolar ante estas circunstancias, ya que, a pesar de que existe un marco regulatorio claro y una política pública definida desde el 2013, la misma no ha sido implementada con rigurosidad y en casos como el que nos convoca, ni siquiera fue impulsada en momentos concretos”.
Ahora bien, pese a que la sentencia del caso Sergio Urrego está cumplió 10 años de su expedición, las personas LGBTIQ+ continúan enfrentando barreras en el sector educativo. Como se observa en la Sentencia T-529 de 2024, en la que el alto Tribunal analiza el caso de Rubén, la Corte llega a la siguiente conclusión: “como consecuencia de la cancelación inicial de la matrícula académica y su posterior reintegro bajo una modalidad “semiescolarizada”, previa presentación de disculpas y condicionado gestionar la eliminación del video de denuncia, por presunta infracción disciplinaria de “injuria y calumnia” establecida en el Manual de Convivencia, el Colegio vulneró los derechos del accionante a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos. (…) la Secretaría de Educación incumplió sus deberes constitucionales y legales al promover y encontrar como solución a esta situación una modalidad educativa que no garantizaba espacios pluralistas y respetuosos de la orientación sexual de los estudiantes, perpetuando así la discriminación y la violencia simbólica hacia una población vulnerable, sin asegurar la adecuada prestación del servicio educativo”. Con lo que es evidente la necesidad de contar con recomendaciones específicas en relación con el derecho a la educación para personas LGBTIQ+.
Recomendaciones:
- De acuerdo con lo anterior, se solicita al Comité DESC recomendar al Estado que:
- Establezca acciones concretas de seguimiento regular a las instituciones educativas para prevenir el acoso escolar y universitario, en particular aquel basado en el género, la orientación sexual y la identidad y/o la expresión de género (OSIEG). En particular a través de las entidades que ejercen inspección y vigilancia.
- Promueva el ingreso y permanencia de la población LGBTIQ+ en todos los niveles educativos. Para ello, es clave que se creen mesas de trabajo interinstitucionales que permitan el cumplimiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de educación y personas LGBTIQ+, en particular la Sentencia T-478 de 2015, así como en la implementación de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965.
IV. Derechos culturales (Artículo 15 PIDESC)
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Pacto sobre el derecho a la participación de todas las personas en la vida cultural, así como lo expuesto en la observación general No. 21 de este Comité, en la que se reconoce que en el caso de las minorías esta participación debe ser efectiva y en igualdad de condiciones con las demás personas, se expresa que “La decisión de una persona de ejercer o no el derecho de participar en la vida cultural individualmente o en asociación con otras es una elección cultural y, por tanto, debe ser reconocida, respetada y protegida en pie de igualdad”. Y aunque no se ha hecho mención expresa de la participación de las personas LGBTIQ+, es importante que se pida al Estado colombiano desarrollar las acciones que aseguren la participación de las personas LGBTIQ+ en estos eventos culturales, en virtud de su exclusión histórica, que se refuerza justamente en la invisibilización de los aportes a la cultura en expresiones artísticas, de vestuario y musicales; así como las declaraciones y reconocimiento de las tradiciones como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Es de señalar que en el informe presentado por el Estado colombiano, en cuanto a los derechos culturales, las personas LGBTIQ+ no están presentes de manera independiente o expresa como sí lo están otras poblaciones. Dicha situación evidencia la necesidad de contar con recomendaciones expresas en relación con las personas LGBTIQ+, dado que la violencia y los prejuicios se sostienen y reproducen especialmente en el ámbito cultural.
Para el caso de Colombia, la UNESCO, con el fin de que se protejan y preserven las tradiciones relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas propias de un país, ha declarado 13 elementos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la fecha, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, entre las cuales cabe destacar el Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Negros y Blancos, la fiesta de San Francisco de Asís. Elementos, en los que aunque es de público conocimiento el aporte que realizan las personas LGBTIQ+, su vinculación se realiza de manera segregada, sin que exista garantía de su participación ya que está se encuentra condicionada a la buena voluntad de quienes administran la realización de los eventos. Es así que las personas LGBTIQ+ no cuentan con un reconocimiento expreso o visible para su comunidad o para la distribución de los recursos a través de los que el Estado financia dichas expresiones culturales.
En particular sobre esta participación, a modo de ejemplo, Colombia Diversa documentó la forma en que cada año la población LGBTIQ+ lucha por su participación en las fiestas de San Francisco de Asís, las cuales fueron tenidas en cuenta como parte de la expresión de la diversidad de dicho elemento cultural por la UNESCO al momento de declararla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De igual forma, a través de las consultas que ha recibido Colombia Diversa, se han conocido situaciones en las que se cuestiona o restringe el ingreso de las personas por motivo de la orientación sexual o identidad de género percibida a eventos o escenarios públicos. También que en algunos casos las autoridades han dispuesto presupuesto para la promoción de derechos de las personas LGBTIQ+, pero al finalizar su gestión no son ejecutados o se les restringe únicamente a actividades estereotipadas como desfiles o reinados.
Es de señalar que, si bien en el 2025 se ha publicó el CONPES 4147 de Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ que en sus contenido reconoce expresamente la tensión que existe entre las concepciones culturales y creencias colectivas con los reconocimientos de los derechos de las personas LGBTQ+, es importante hacer el seguimiento a su implementación.
Recomendaciones:
- Es por esto que le solicitamos al Comité DESC considerar realizar las siguientes recomendaciones:
- Llevar a cabo una revisión y adecuación de las organizaciones de las fiestas culturales declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad, a fin de que se garantice la participación de las personas LGBTIQ+.
- Revisar y armonizar las bases de datos sobre la participación de las poblaciones en los eventos culturales promovidos a nivel tanto nacional como regional, de tal forma que incluya como variable a la población LGBTIQ+ en su carácter de gestora, participante o asistente.
- Disponga los recursos necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de las acciones establecidas en el CONPES 4147 de 2025, en particular aquellas a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
V. Migración
El Estado colombiano, conforme al PIDESC, debe garantizar sin discriminación el acceso progresivo y efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales, con obligaciones reforzadas para personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, lo que exige políticas públicas y normativas con enfoque interseccional. Sin embargo, persisten dificultades en su integración efectiva en Colombia.
Se documentó trato discriminatorio en la toma de datos biométricos, por ejemplo, cuando se exige que la expresión de género coincida con el sexo asignado al nacer (trato degradante). Aunque el Permiso por Protección Temporal (PPT) permite el cambio de nombre para población venezolana, existen barreras administrativas (exigencias no previstas, desconocimiento de funcionarios y notarías). A las personas trans de otros países les han sido requeridos documentos imposibles de obtener (p. ej. actas con cambios registrales sobre el sexo o nombre que no son autorizados en el país de origen). Estas prácticas contradicen los recursos que, según el informe estatal (numeral 27 del artículo 2), se habrían destinado a mejorar la calidad de vida de comunidades diversas, pues no hay evidencia de impacto real en la eliminación de estas barreras.
A esto se suma la desinformación sobre los trámites migratorios que pueden adelantar para regularizar su situación, la falta de acceso a asesoría jurídica y de capacitación del personal en temas relacionados con el enfoque diferencial en la atención a migrantes LGBTIQ+, los gastos asociados a los trámites, incluidos los de transporte, y las barreras que enfrentan posterior al cambio de los nombres en sus documentos de identidad para ajustarlo en otros contextos.
En Colombia es posible solicitar el traspaso de visa, pero no por cambio de nombre o sexo, lo que dificulta actualizar sus datos, pues se exige modificar la información en documentos del país de origen: algo imposible en contextos donde la diversidad sexual o de género es penalizada, incluso con la muerte. A ello se suma el uso arbitrario de la facultad discrecional (numeral 40, art. 2 del informe estatal) para inadmitir visas de personas LGBTIQ+, con argumentos ambiguos o exigencias no previstas, lo cual encubre motivos discriminatorios. Esta práctica vulnera la legalidad, igualdad, no discriminación y debido proceso, además de contradecir el propósito del ETPV de garantizar el goce efectivo de derechos.
El acceso a la salud se ve limitado por la exigencia de estatus migratorio regular, lo que impide tratamientos continuos como hormonización o terapias para VIH. La falta de protocolos con enfoque diferencial y la imposición del nombre jurídico vulneran la identidad de personas trans migrantes, lo cual genera tratos degradantes. Adicionalmente, en espacios como refugio y albergues, debido a la falta de atención en salud, las personas trans se ven obligadas a reutilizar suministros médicos como jeringas para continuar con sus tratamientos hormonales.
La falta de reconocimiento de identidad en documentos y las prácticas discriminatorias limitan el acceso de personas LGBTIQ+ migrantes a empleos formales, lo que las expone a explotación y exigencias arbitrarias en contratación y vivienda. En educación, los requisitos documentales que no reflejan su identidad de género aumentan el riesgo de exclusión, violencia y deserción. Y en vivienda se registran rechazos y expulsiones por prejuicio.
En albergues y refugios, las personas migrantes LGBTIQ+ deben ocultar su orientación o identidad para ser admitidas, en contradicción con normas antidiscriminación. Se ha negado el ingreso a hombres gais por ser “hombres solos” sin atender el riesgo que representa para aquellos que tienen una expresión de género femenina y mujeres trans han sido ubicadas en zonas masculinas, lo que las ha hecho víctimas de acoso y agresiones. En la ruta del Darién, aunque no se niega el ingreso a personas LGBTIQ+, tampoco se ofrecen medidas de protección específicas. En algunos casos, estos campamentos son controlados por grupos armados ilegales que no contemplan ningún protocolo de atención diferenciada.
Aunque el Estado reporta acciones para prevenir violencias y promover la diversidad, no se han implementado mecanismos concretos que garanticen protección integral y efectiva de personas migrantes LGBTIQ+, con lo cual se incumple el PIDESC. En el Catatumbo, una lideresa trans recibió amenazas que han puesto en riesgo su integridad y podrían derivar en desplazamiento forzado por orientación sexual e identidad de género, de ahí que se pueda afirmar que hay importantes fallas en la implementación del Protocolo de Análisis de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras. Además, la ausencia de un enfoque interseccional y el uso discriminatorio de la facultad discrecional implican incumplimientos a los arts. 2, 6, 7, 10, 12 y 13 del PIDESC. Y aunque el informe estatal reconoce acciones generales hacia población LGBTI, no aborda obstáculos específicos de personas migrantes con orientaciones e identidades diversas, lo que impide garantizar igualdad sustantiva.
Recomendaciones:
Reconociendo esta situaciones, le pedimos al Comité DESC recomendar al Estado que:
- Implemente indicadores interseccionales para evaluar derechos económicos, sociales y culturales de personas LGBTIQ+ migrantes, incluyendo orientación sexual, identidad de género y estatus migratorio.
- Realice la revisión y ajuste de normativas y protocolos para eliminar barreras discriminatorias para las personas migrantes provenientes de países en donde no se les reconocen derechos, con el fin de garantizar que disfruten de los derechos reconocidos en Colombia.
- Organice programas de formación continua a funcionarios públicos en los que tenga como eje los derechos de las personas LGBTIQ+, así como la forma de garantizar una atención respetuosa de acuerdo con sus necesidades, en particular en contextos de crisis.